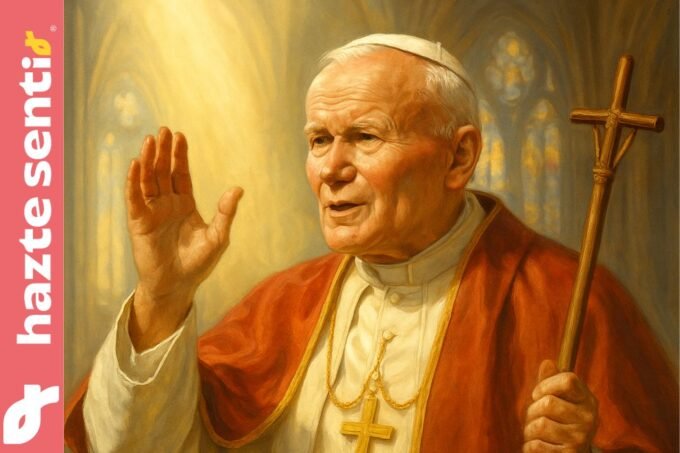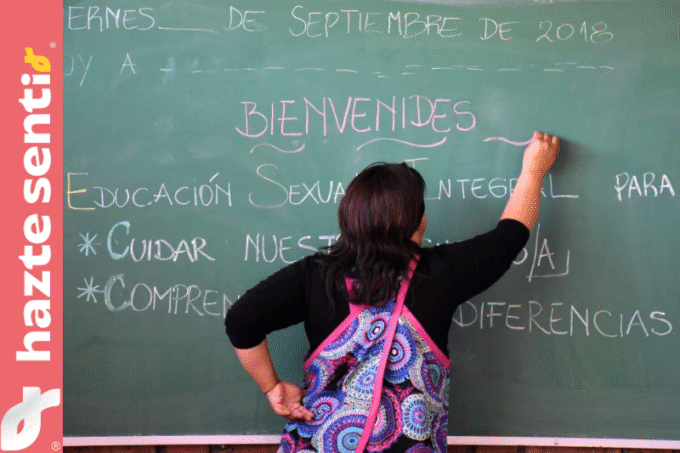Si todo amor consiste en desplazar el centro de gravedad desde uno mismo hasta la persona amada, el de los padres se concreta en desaparecer en beneficio de cada hijo
NUESTROS HIJOS
Todo el proceso educativo tiene como primer y radical punto de referencia el interrogante: ¿Quién es nuestro hijo?
La respuesta se articula en dos “momentos”:
Por una parte, cada hijo es fruto del amor recíproco de sus padres, manifestado en una unión maravillosa —la unión íntima—, que constituye el acto de amor más específico del matrimonio. De otra, más fundamental, es fruto directo del Amor infinito de Dios, que, en el momento mismo de la procreación, le confiere el alma y, con ella, el ser personal.
Cada hijo es la síntesis vital del amor recíproco de sus padres y del infinito Amor de Dios, que pone el alma y, con ella, el ser personal.
Causa del ser, causa del desarrollo.
El quehacer educativo debe leerse a la luz de estos principios y de la profunda afirmación de Tomás de Aquino, referida precisamente al hijo y su educación:
«Aquello que ha sido causa del surgir de una realidad, debe ser también la causa de su desarrollo». Nacido de la intimísima unión de amor entre los cónyuges, para crecer y desarrollarse el hijo necesita, en primer lugar, más todavía que el amor de los padres hacia él, el amor de sus padres entre sí, el amor que los sigue uniendo mutuamente y se desborda en bien de los hijos.
Para desarrollarse, más que del amor enderezado a él, cada hijo necesita del amor que une a sus padres entre sí.
NUNCA DESAUTORIZAR AL CÓNYUGE
Primera y clarísima consecuencia educativa: los padres deben incrementar en todo momento la unión derivada de su amor recíproco y hacer que ese amor y esa unión resulten patentes al hijo.
El reverso de este principio podría expresarse diciendo que nunca ningún cónyuge debe desautorizar al otro ante sus hijos: ¡nunca!
No en el momento en que el cónyuge da la indicación. Incluso estando plenamente convencido de que la sugerencia no es pertinente, jamás un cónyuge debe ceder a la tentación de “corregir” o “desautorizar” al otro delante de sus hijos.
Tampoco debería hacerlo a solas con el hijo o la hija: ni en general (“ya sabes que papá / mamá a menudo exagera”), ni en particular (“no le hagas caso, esta vez se equivoca”).
Y mucho menos debe permitirse el nefasto lujo de realizar comentarios irónicos, en presencia o en ausencia del cónyuge: la ironía mina en su misma raíz la armonía familiar y conyugal.
En última instancia, lo relevante no es quién tenga razón: la solución más o menos acertada incide infinitamente menos, en el desarrollo y educación de los hijos, que la unidad que manifiestan los padres cuando confirman incondicionalmente la postura del cónyuge. La concreta solución a un problema importa infinitamente menos que el hecho de que los cónyuges se muestren unidos por el amor.
En positivo: ¡siempre con mi cónyuge!
El anverso del principio es asimismo claro: cada cónyuge ha de procurar por todos los medios manifestar ante los hijos su unión y su acuerdo con el otro.
Con frecuencia recuerdo que si un hijo o una hija vienen a pedir permiso al padre para hacer o dejar de hacer algo… es porque la madre se lo ha negado.
Hablando más en serio: La respuesta ante cualquier petición de un hijo debería salirnos sola: “¿qué te ha dicho papá (o mamá)?”… y confirmar la posición del cónyuge.
Si pensamos que no tiene razón, y se trata de un asunto grave, lo comentaremos a solas entre nosotros y el que tomó la iniciativa, si se hubiera equivocado, hablará de nuevo con el hijo para advertirle que, gracias al otro cónyuge, ha caído en la cuenta de estar en un error.
Pero hay más… y más difícil… y expresa mayor finura interior: Siempre que, a solas con un hijo y sin posibilidad de consultarlo con el cónyuge, tenga que responder a una petición o consulta, procuraré hacerlo teniendo también muy en cuenta lo que mi esposo/a pensaría y sentiría al respecto: Si Dios ha dispuesto que sean dos los padres de cada hijo, es también para que la postura y el modo de ser de cada uno se atemperen y dulcifiquen —o, en su caso, se fortalezcan— con los del cónyuge: sobre todo, cuando esté ausente.
Dios ha dispuesto para cada hijo un padre y una madre, también para que las dos personalidades se dulcifiquen o refuercen recíprocamente. Infinitamente más hijo de Dios que hijo nuestro.
La segunda llave maestra, y primera en importancia, es que el hijo —¡nuestro hijo!— es infinita y directamente más hijo de Dios que hijo nuestro. Y su destino último y definitivo es introducirse para siempre en ese mismo Amor que le dio el ser.
Si todo amor consiste en desplazar el centro de gravedad desde uno mismo hasta la persona amada, el de los padres se concreta en desaparecer en beneficio de cada hijo, excepto en la estricta medida en que contribuyan a ayudarle a rehacer el camino de retorno hasta el Amor infinito del que ha surgido y que lo mantiene en el ser y la vida.
Mis gustos, mis preferencias, mi modo de ser, mi temperamento, mis caprichos, mis más legítimas expectativas, mis sueños… ¡no cuentan para nada!
Lo único que importa es ayudar al hijo a descubrir sus mejores cualidades (las que señalan ese “camino de retorno”) y a adquirir el vigor suficiente para ponerlas libremente en juego en beneficio de quienes lo rodean.
Solo así lo pondremos en condiciones de desarrollarse y ser feliz.
Mi misión como padre/madre es desaparecer, excepto en la medida en que puedo ayudar al hijo a rehacer el camino que lo convertirá en un interlocutor del amor de Dios por toda la eternidad.
Un amor infinito a la libertad de cada hijo.
Amor… ¿infinito? ¿Por qué motivo?
Me limito a exponer un par de razones estratégicas, por así decir.
Puedo hacer crecer a una planta “desde fuera”, mejorando las condiciones ambientales, abonándola adecuadamente, regándolo del modo y en la proporción oportuna. Pero no puedo hacer crecer a mi hijo “desde fuera”.
El ser humano solo se desarrolla en cuanto persona, y como consecuencia es feliz, en la medida en que pone en juego su libertad.
La mejor de las acciones, al margen de la libertad, nada añade —¡absolutamente nada!, ¡NADA!— al desarrollo personal.
Aunque implique un notable riesgo, si de verdad queremos ayudarlos, los padres estamos “condenados” a respetar, fomentar y amar la libertad de nuestros hijos… también cuando actúan de un modo que no aprobamos.
Dios respeta y ama su libertad… hasta dar la Vida por ella.
¿Quiénes somos nosotros —quién soy yo— para enmendar la plana a Dios?
Sin un amor sin condiciones a la libertad de cada hijo, cualquier intento de participar en su educación resulta inútil o perjudicial.
Fuente: ifamnews